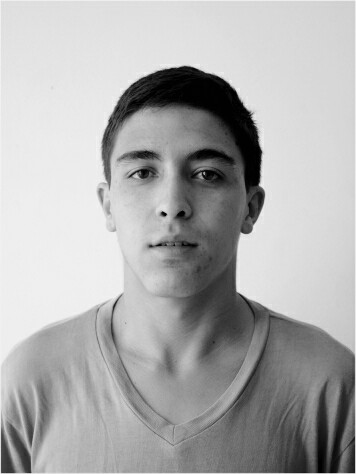“La primera vez que nos dijeron que teníamos radiación, pensamos que era alguna enfermedad. Pero nos decían que no era eso, que era algo que estaba en la tierra, que se metía en la tierra y no se podía ver (…) Nos aconsejaban que trabajáramos en la huerta con máscaras de venda y con guantes de goma. Vino un sabio importante y pronunció un discurso en el club diciendo que teníamos que lavar la leña. Nos cerraron con candado los pozos y los envolvieron en plástico… Que el agua estaba sucia. La gente se asustó… Se les llenó el cuerpo de miedo… Algunos empezaron a enterrar por la noche sus pertenencias”.
El fragmento hace parte de los testimonios que Svetlana Alexievich condensó en Voces de Chernóbil. El libro sumerge al lector en una inganable guerra disputada por el hombre contra un enemigo invisible y silencioso; radionucleidos, en este caso. La obra de Alexievich posee la contundencia de un rayo porque está construida con la memoria de los perdedores, de los que obligaron a abandonar sus aldeas, de los que vieron cómo soldados rusos cavaban fosas gigantescas para enterrar los animales que mataban, de los que se miraron al espejo y vieron un ser deforme, de los que, sin tener ninguna responsabilidad ese 26 de abril de 1986, fueron condenados a sufrir las consecuencias que ocasionó la explosión de un reactor de la Central Nuclear ubicada en Chernóbil.
Mi terruño no está amenazado por un cataclismo nuclear, pero sí por una plaga etérea y arbitraria
Mientras yo escribo estas líneas, en el Oriente Antioqueño, una retroexcavadora feroz raspa una montaña; una firma constructora planea su próximo proyecto de vivienda; un pájaro se queda sin casa; crecen moles de cemento; el sol golpea con una violencia anormal; la secretaría de planeación otorga una licencia; y el desarrollismo se propaga igual que la radiación cuando explota una planta nuclear.
Mientras escribo, el Oriente, avanza brioso como un caballo desbocado. No sé cuál es el norte de tal transformación frenética –los jinetes solamente hablan de los beneficios, pero nunca mencionan las consecuencias del progreso.
En realidad, pocos saben en qué aspira convertirse nuestra región. No hay planificación. Los desarrollistas afirman que sí, sin embargo la voracidad caníbalesca a la hora de actuar refleja lo contrario. Dos cosas están claras: que en lo planificado hay muchos intereses menos los de los habitantes, y que el Oriente cada vez se parece menos al lugar donde crecí –menos tranquilo, más ruidoso, menos rural, más caótico, menos ignoto, más artificial, menos inverosímil, más fraccionado, menos verde, más gris.
Lo que yo quisiera saber es ¿por qué debemos vivir como otros quieren que vivamos?, ¿Cuándo nuestro hogar dejó de ser nuestro?, Aparte de dormir con él ¿cómo se puede enfrentar un enemigo invisible?
Chernóbil y el Oriente Antioqueño dan indicios de que esas preguntas sólo las puede responder la resignación.