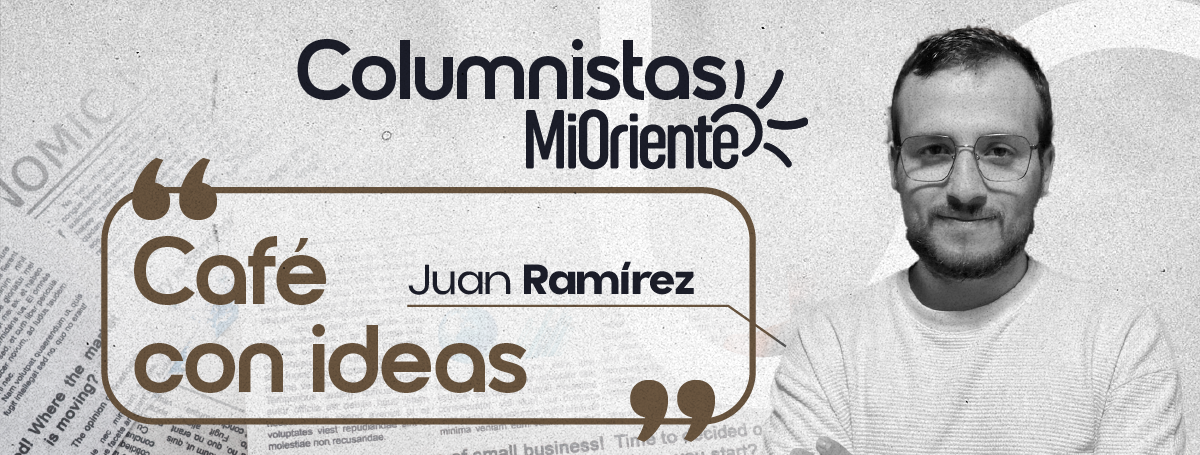Cada lectura recompone el texto, lo desplaza, lo vuelve a poner en movimiento.
Por Juan Ramírez.
En uno de los grandes libros de la literatura latinoamericana, Farabeuf, de Salvador Elizondo, se narra la obsesión de un hombre por una fotografía en la que se expone un suplicio chino. Son 154 páginas densas y exigentes, en las que, a partir del recuerdo de un instante, el narrador construye una obra de profundidad filosófica donde el erotismo y la memoria ocupan un lugar central.
Elizondo nos sumerge en una trama circular, en la que llega a hacernos creer que somos el recuerdo de alguien más mientras habitamos un espacio donde el mundo no es otra cosa que una imagen a la que se regresa de manera constante. No hay aquí una historia guiada por el clásico inicio, nudo y desenlace, sino un ejercicio permanente de evocación, un encadenamiento de escenas que se repiten y se transforman. El lector atraviesa un laberinto —o una muñeca rusa— en el que cada espacio contiene otro relato que se arma lentamente, como un rompecabezas sin imagen final.
Como esta novela, existen otros libros dentro del canon literario que comparten una exigencia similar: Museo de la novela eterna de Macedonio Fernández, Ulises de Joyce o Rayuela de Cortázar (entre muchos otros). Obras distintas entre sí, pero unidas por un rasgo común: no se entregan por completo a la primera lectura ni se dejan reducir a una comprensión total. Frente a ellas, la idea de entenderlo todo se revela insuficiente. La experiencia estética que proponen no se agota en el desciframiento, ni pretenden dar al lector una sola interpretación.
Leer más: Dar a luz en la montaña, el deber de las parteras
Quien se aproxima al Ulises con la expectativa de abarcarlo en su totalidad se enfrenta a un límite evidente: el de la propia lectura. Ahí radica su grandeza, esta obra se expande más allá de cualquier intento de clausura. La belleza no reside en llegar a una conclusión definitiva, sino en el recorrido mismo, en la imposibilidad de fijar un sentido último.
Buscar en un libro una interpretación cerrada supone olvidar que las obras literarias comienzan otra vida cuando salen de manos de su autor. No existe una lectura única, sino una multiplicidad de recorridos que se activan según el lector, su experiencia y su tiempo. Cada lectura recompone el texto, lo desplaza, lo vuelve a poner en movimiento.
La renuncia a esta complejidad ha ido de la mano de una preferencia creciente por lecturas inmediatas, de acceso rápido y agotamiento en la última página. No se trata de una oposición entre lo difícil y lo sencillo, sino de una transformación en la relación con los textos: se da más fuerza a todo aquello que se deja consumir sin resistencia y que no exige demora ni reparo.
Este fenómeno se hace visible, por ejemplo, en la forma en que se media la lectura infantil. Padres y madres suelen descartar ciertas obras bajo la presunción de que resultarán inaccesibles o aburridas. Acción que aprovecha el mercado editorial y refuerza esa lógica ofreciendo libros diseñados para una comprensión instantánea, textos que simplifican el lenguaje y las emociones hasta volverlas previsibles. Se elige lo que se entiende rápido, incluso cuando eso implica reducir la experiencia lectora a una respuesta inmediata.
Como sucede con los libros en formato álbum dirigidos a los primeros años. La simplificación emocional se impone como norma: la tristeza se asocia a un color, la rabia a otro, y el mundo aparece organizado según un sistema de equivalencias claras y estables. En ese esquema no hay lugar para la ambigüedad ni para la contradicción, elementos que forman parte esencial de la experiencia humana.
No se trata aquí de hacer una crítica al mercado editorial, ni mucho menos de desvirtuar el trabajo de los autores contemporáneos. Lo que sí es cierto es que la misma instrumentalización en la que estamos inmersos nos ha hecho creer que todo lo que no sea explicable en su totalidad carece de interés e importancia. Necesitamos entender rápido, aunque sea simple y nada exigente.
Hace poco alguien me pidió una recomendación de lectura. En la universidad le habían dado a escoger entre Aranjuez, de Gilmer Mesa, y Dos aguas, de Esteban Duperly. Ante tal pregunta me incliné de forma inmediata por el segundo. La respuesta también fue contigua: «¿Cuál es más fácil de entender?». Con eso, entendí que la conversación había finalizado.
-
Sobre los libros difíciles y el derecho a no entenderlos
«Cada lectura recompone el texto, lo desplaza, lo vuelve a poner en movimiento».
-
Reportes
“La necesidad de registrar todo ha cambiado nuestra manera de entender el mundo. No es el registro en sí lo que está mal (…), sino el modo en que se han convertido en el fin mismo, en una ficción de la acción”.
-
Visitar las librerías
“Las librerías son microcosmos de diversidad, donde cada lector puede hallar su propio territorio. Es en esta diversidad donde se afirma su esencia abierta como lugares para soñar y compartir”.